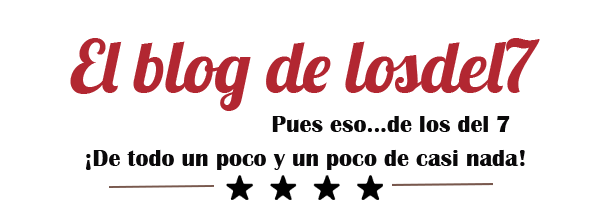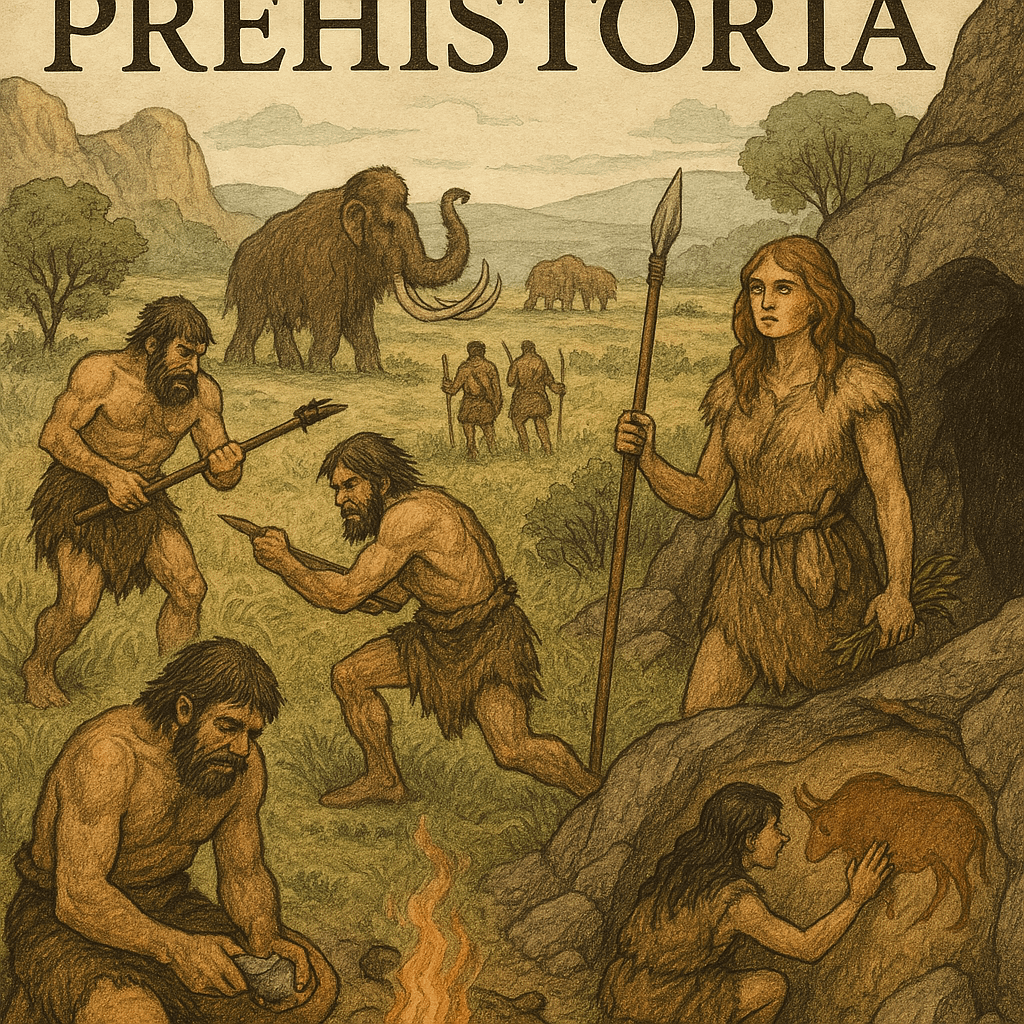La Prehistoria es la parte de la Historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición en la Tierra, hasta la invención de la escritura. Abarca el periodo más largo del desarrollo de la humanidad, durante el cual se realizaron los primeros progresos, como la aparición del lenguaje y la domesticación de animales y plantas.
Teniendo en cuenta los materiales utilizados en la confección de utensilios y armas, los grados culturales alcanzados y los modos de vida, la Prehistoria ha sido dividida en dos edades: edad de piedra y edad de los metales
1. La edad de piedra en la prehistoria
Es la parte de la Prehistoria en la que el hombre utilizó preferentemente la piedra como material para hacer sus utensilios, herramientas, armas y otros instrumentos cotidianos. En esta edad se distinguen dos periodos importantes: el paleolítico y el neolítico.
1.1 EL PERIODO PALEOLÍTICO
En la prehistoria es el periodo de la piedra tallada. Comprende desde los orígenes de la historia humana hasta los 10 mil años a.C. En aquel tiempo la piedra fue el principal material que se usó para fabricar cuchillos, puntas, lanzas y raspadores. Unas veces se empleaba la piedra tal y como se encontraba en la naturaleza y otras veces eran talladas, con el auxilio de piedras mas duras que el sílex.
El hombre paleolítico tenían las siguientes características:
- En este periodo de la prehistoria vivían en las cavernas o cuevas, por lo que se conocen también con el nombre de cavernario o troglodita.
- Se alimentaban de raíces, frutos silvestres, semillas, etc. Cazaban animales salvajes y pescaban en los ríos y lagos. Eran recolectores, cazadores y pescadores.
- Se cubrían el cuerpo con la piel de los animales que cazaban.
- Aprendían a tallar la piedra para confeccionar sus utensilios y armas. Tallaban también los huesos y maderas con los cuales hacían punzones, arpones y puñales.
- Se trasladaban permanentemente de un lugar a otro, en busca de alimento. Eran nómades o errantes.
- Descubrieron el fuego, sea provocado por los rayos, lava volcánica, la inflamación del carbón o frotando el sílex y la pirita de hierro.
- Se organizó en pequeños grupos llamados clanes. El clan estaba dirigido por el más fuerte.
- En sus momentos de descanso dibujaban y pintaban en las paredes y techos de las cavernas. Estas obras de arte rupestre, que han llegado a nuestros tiempos, reproducían escenas de su vida cotidiana. Son famosas las pinturas rupestres de Altamira (España), descubiertas en 1879.
1.2 EL PERIODO NEOLÍTICO
Es el periodo de la piedra pulida en la prehistoria. Comprende desde los 10 mil años a.C. hasta los 3 mil años a.C. Durante ese periodo ocurrieron cambios importantes que transformaron la vida humana.
El hombre neolítico tenía las siguientes características:
- Empezó a construir sus primeras viviendas, generalmente toscas, abandonando paulatinamente las cavernas. Las viviendas más curiosas se levantaron sobre los pilotes hundidos de lagos de Alemania, Suiza e Italia. A estas construcciones se les llamad palafitos. También levantaron monumentos megalíticos, como los dólmenes (mesas de piedra) y los menhires (filas, círculos o hileras de piedras), posiblemente para rendir ciertos cultos.
- Utilizó algunas fibras vegetales, como el lino en la elaboración de telas, que empezaron a utilizarse en la confección de vestidos, en lugar de las pieles de animales.
- Aprendió a pulir la piedra para confeccionar sus utensilios, armas y herramientas. El pulido se realizaba limando la piedra con arena húmeda o con el roce de piedras más duras. Apareció por entonces el hacha con mango, que facilitó el talado de los árboles y la construcción de viviendas.
- Descubrió la agricultura, en forma rudimentaria y casual, con la intervención de la mujer. Es posible que al transportar o al consumir los frutos silvestres, dejaron caer inadvertidamente, algunos de ellos en tierra húmeda y que al germinar la semilla, lo vieran crecer.
De este modo se inicio el cultivo de los campos en la prehistoria. originalmente se emplearon palos puntiagudos para remover la tierra donde se arrojaban las semillas. Más tarde se invento el arado, tirado por animales.
- Domesticó algunos animales con el que organizó la ganadería actual. De este modo domestico a la oveja, a los perros, la cabra, el cerdo y el buey. Al final de este periodo apareció la rueda, revolucionando con ellos el intercambio y la comunicación.
- Se hizo sedentario, gracias a la actividad agrícola y ganadera. En adelante dejó de ser errante porque la agricultura y la ganadería necesitaban de bastante cuidado y vigilancia en el campo. Naturalmente, tse cambio se operó inicialmente en pequeños grupos y paulatinamente se iría generalizando a otros.
- Socialmente surgió una mayor organización. Los hombres que vivían de la tierra se concentraron en grupos cada vez mas grandes. Dentro del grupo se creó una autoridad. Así nacieron los dirigentes apoyados por una clase guerrera y los productores, que trabajaban la tierra para beneficio de todos.
- Se inventó la ceramica mediante el endurecimiento de la arcilla, por acción calorífica del fuego.
2. LA EDAD DE LOS METALES EN LA PREHISTORIA
La necesidad de disponer de materiales más duros que la piedra y la búsqueda de metales preciosos llevo al hombre a descubrir otros metales, cerca del año 4000 a.C. Este nuevo momento de la humanidad ha sido dividido en tres edades: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro.

2.1 LA EDAD DE COBRE (4000 a.C.)
El cobre es el primer metal en reemplazar a la piedra. Su uso se difundió rápidamente debido a su fácil obtención y a su gran maleabilidad; es decir podía ser trabajado y modelado sin mayor dificultad. Ademas se le podía encontrar en estado puro, o sea, separado de otros minerales.
Al aumentar la demanda del cobre, se tuvo que buscar en los yacimientos. Allí se encontraba mezclado con otros minerales. Para separarlo se recurrió al fuego. Nació así la metalurgía.
2.2 LA EDAD DE BRONCE (3000 a.C.)
La necesidad de endurecer el cobre indujo a una serie de ensayos de aleaciones con otros metales. Mezclando el 90% de cobre con el 10% de estaño se obtuvo el bronce. Con esta nueva aleación se comenzó a fabricar nuevas armas, ornamentos y utensilios.
2.3 LA EDAD DE HIERRO (1500 a.C.)
Con el conocimiento del hierro el hombre mejoró notablemente sus herramientas y armas. El dominio de la naturaleza se hizo con menos esfuerzo y la cultura alcanzó un notable desarrollo. Precisamente fueron los hititas los primeros en utilizarlo. Mas tarde fue conocido en Asia Menor y en Europa.
El uso de este metal tuvo un doble efecto en la humanidad. Por un lado se comenzaron a crear industrias tales como la alfarería y la fabricación de instrumentos de metal. Nació así el comercio. Las poblaciones densas formaron ciudades y se amplía la cultura.
La Prehistoria Revelada: Secretos Que Nunca Te Contaron en la Escuela
La prehistoria española esconde secretos fascinantes que raramente aparecen en los libros escolares. Cuando pensamos en nuestros antepasados prehistóricos, generalmente imaginamos figuras rudimentarias luchando por sobrevivir, sin embargo, la realidad es mucho más compleja y sorprendente.
¿Sabías que las cuevas vascas contienen evidencias arqueológicas que desafían muchas teorías establecidas? ¿O que el origen del euskera sigue siendo uno de los mayores enigmas lingüísticos de Europa? En este artículo, exploraremos estos misterios y además descubriremos quiénes fueron realmente los Cro-Magnon, las tribus olvidadas antes de la llegada de los romanos, y por qué algunas regiones del norte peninsular resistieron con tanto éxito al poderoso Imperio Romano. Por lo tanto, prepárate para conocer la historia que nunca te contaron en la escuela.
Los primeros humanos en la península
Nuestros antepasados dejaron huellas en la península ibérica mucho antes de lo que imaginamos. Los descubrimientos arqueológicos revelan una presencia humana que se remonta a unos 800.000 años, con evidencias encontradas en el yacimiento de Atapuerca. Sin embargo, es la región vasca la que guarda algunos de los secretos más fascinantes de nuestra prehistoria.
Evidencias arqueológicas en cuevas vascas
El territorio vasco alberga un tesoro arqueológico excepcional con más de 70 lugares que muestran ocupación humana durante el Paleolítico Superior (35.000-8.500 a.C.). Entre estos yacimientos destacan cuevas como Altxerri (Guipúzcoa), Santimamiñe (Vizcaya), Ekain (Guipúzcoa) e Isturitz (Baja Navarra), la mayoría ubicadas cerca de la costa y a baja altitud.
Un descubrimiento sorprendente es la cueva de Atxurra, un verdadero santuario prehistórico hallado en 2015. Los investigadores han identificado hasta 113 representaciones animales en su interior, principalmente caballos y bisontes, pero también cabras, ciervas y uros. Lo más impactante es un bisonte con aproximadamente 20 proyectiles en su interior, algo nunca antes visto en el arte parietal europeo.
La datación de estos hallazgos es igualmente reveladora. La entrada de la cueva de Atxurra fue habitada de forma casi continua desde hace unos 29.000 años hasta hace 12.400 años. Además, las pinturas rupestres de Altxerri son consideradas las más antiguas de Europa, datadas en 39.000 años.
Otra cueva notable es Axlor, uno de los yacimientos más antiguos de Vizcaya, que nos traslada al Paleolítico Medio (90.000-32.000 a.C.). Este abrigo bajo roca, descubierto por José Miguel de Barandiaran en 1932, contiene restos humanos que corresponden al hombre de Neanderthal, incluyendo cinco piezas dentales.
¿Quiénes eran los Cro-Magnon?
Los Cro-Magnon representan el tipo humano Homo sapiens sapiens que reemplazó a los neandertales en Europa durante la transición entre el Paleolítico Medio y Superior. Estos primeros humanos modernos trajeron consigo avances tecnológicos significativos y una mayor capacidad de adaptación.
Durante el Paleolítico Superior, mientras Europa experimentaba los períodos climáticos más fríos del Pleistoceno, el nivel del mar llegó a estar más de 120 metros por debajo del actual. A pesar de estas condiciones extremas, el hombre de Cro-Magnon desarrolló expresiones culturales sofisticadas.
Un estudio reciente con participación del CSIC ha desafiado el modelo de poblamiento que consideraba el centro peninsular como inhabitable por sus condiciones climáticas. El yacimiento de la Malia (Guadalajara) muestra evidencias de asentamientos repetidos entre 36.000 y 31.000 años atrás. Esto demuestra la capacidad de estos primeros Homo sapiens para colonizar regiones anteriormente consideradas inhabitables.
Los Cro-Magnon eran cazadores que practicaban en cuadrillas el ojeo, acoso y captura de animales como ciervos, cabras montesas, caballos, bisontes y uros. Su legado artístico es impresionante: pinturas y grabados en paredes de cuevas (arte rupestre) y grabados sobre hueso, asta o marfil (arte mobiliar).
El misterio de los crómlech y dólmenes
Entre las estructuras megalíticas más enigmáticas encontramos los crómlech y dólmenes, monumentos que han generado misterio y curiosidad durante siglos. Estas construcciones, que aparecieron después del Paleolítico, tenían principalmente una función funeraria.
Los dólmenes, que comenzaron a construirse hace unos 6000 años, consisten en grandes losas de piedra formando una cámara cubierta por un túmulo de tierra y piedras más pequeñas. En estas estructuras se disponían los restos del difunto junto con un ajuar que podía incluir recipientes cerámicos, herramientas y elementos decorativos.
Por otra parte, los crómlech aparecieron aproximadamente 1000 años antes de nuestra era. Consisten en bloques de piedra formando un perímetro circular u ovalado, donde se depositaban las cenizas de los difuntos tras ser incinerados. En euskera, estos monumentos se conocen como «harrespilask» o «mairubaratzak».
En Euskadi existe una gran concentración de monumentos megalíticos, ubicados principalmente en espacios abiertos en las cimas de los montes. Los descubrimientos arqueológicos sugieren que estos monumentos estuvieron en uso durante aproximadamente cuatro milenios, desde el 4000 a.C. hasta el cambio de era, evidenciando una profunda inquietud por la vida ultraterrena.
El origen del euskera y su conexión con Europa
El misterio del euskera ha fascinado a lingüistas e historiadores durante siglos. Esta lengua única, hablada actualmente por unos 800.000 hablantes nativos, representa uno de los enigmas más profundos de la prehistoria europea y ofrece pistas sobre la diversidad cultural que existía antes de la expansión indoeuropea.
Una lengua sin parientes conocidos
El euskera es una lengua genéticamente aislada, lo que significa que no tiene relación demostrable con ninguna otra lengua conocida. Esta característica no es única, ya que entre el 2% y 3% de los aproximadamente 7.100 idiomas del mundo comparten esta peculiaridad. Otros ejemplos incluyen el ainu de Japón, el burushaski del norte de Pakistán, el pirahã de Brasil y el nivkh de Rusia.
Esta singularidad ha generado diversos mitos. Es habitual escuchar que el euskera es «la lengua más antigua de Europa», «un idioma puro» o que «tiene una gramática extraordinariamente compleja». Sin embargo, estudios recientes demuestran que las lenguas aisladas comparten rasgos con todos los demás idiomas: no son especiales, ni puras, ni más antiguas ni más recientes que el resto, y no tienen una gramática más compleja.
A diferencia de lenguas como el castellano, el francés o el inglés, que pertenecen a la familia indoeuropea (hecho demostrado hace más de dos siglos), el euskera permanece como un testigo solitario de un pasado lingüístico previo a la expansión de las lenguas indoeuropeas por Europa.
Teorías sobre su relación con el íbero
La teoría del vasco-iberismo, que postula una relación entre el euskera y la lengua íbera, ha sido objeto de intenso debate. Esta hipótesis, defendida inicialmente por estudiosos como Wilhelm von Humboldt y mencionada por escritores vascos desde Garibay y Poza, sugiere que «los antiguos iberos eran vascos» y que «estos iberos habitaban en todas las regiones de España».
El descubrimiento de similitudes en el sistema numérico ha revitalizado esta teoría. Términos como ban (similar al vasco bat, uno), bi (equivalente a bi, dos), irur (parecido a hiru, tres) y ogei (idéntico al vasco hogei, veinte) aparecen en inscripciones íberas. Especialmente significativo es el hallazgo de una vasija del siglo II a.C. encontrada cerca de Perpiñán con la inscripción ogei, que indicaría su capacidad de 20 ánforas.
No obstante, muchos lingüistas mantienen que estas coincidencias no son suficientes para establecer un parentesco genético. Como señala el lingüista Koldo Mitxelena, «el vasco y el ibérico son, según nuestros actuales conocimientos, dos lenguas esencialmente diferentes». Una posible explicación es la teoría del sustrato, que sugiere que los vascos pudieron adoptar elementos del íbero adaptándolos a su sistema fonológico.
¿Vascos y celtas son parientes genéticos?
Un estudio genético publicado en una prestigiosa revista científica reveló un sorprendente vínculo entre vascos y celtas. Tras analizar el ADN de 88 galeses, 146 irlandeses y 50 vascos, los investigadores descubrieron que «el cromosoma Y resultó ser estadísticamente idéntico entre los tres grupos», según el profesor David Goldstein de la University College de Londres.
Este hallazgo sugiere que los vascos comparten el fragmento masculino de su ADN con irlandeses y galeses. Sin embargo, esto no implica necesariamente un origen común reciente, sino que ambos pueblos podrían ser los únicos parientes vivos de los primeros habitantes de Europa.
Stephen Oppenheimer, de la Universidad de Oxford, afirma que el 75% de la población de las islas británicas tiene sus orígenes en la región vasca, cifra que asciende al 90% en Irlanda. Según él, estos pobladores «se desplazaron por mar, costeando», lo que abre interesantes posibilidades sobre la historia marítima de los vascos.
Existen también similitudes lingüísticas entre el euskera y lenguas celtas como el bretón, el galés y el gaélico. Ander Manterola, del departamento etnográfico del Instituto Labayru, destaca «el curioso hecho de que contamos de veinte en veinte» en estas lenguas. Estos descubrimientos desafían la imagen tradicional de los vascos como un «pueblo irreductible e impermeable» y sugieren una historia de intercambios culturales más rica de lo que se pensaba anteriormente.
Tribus olvidadas antes de los romanos
Antes de la llegada de Roma a la península ibérica, el norte fue hogar de pueblos diversos cuyas historias han quedado parcialmente olvidadas. Entre ellos, tres tribus particularmente interesantes dejaron su huella en lo que hoy conocemos como País Vasco.
Autrigones, várdulos y caristios
Estas tres tribus prerromanas compartían territorio y algunas características culturales, aunque su origen y filiación lingüística siguen siendo objeto de intenso debate entre historiadores. Algunos estudiosos como Martín Almagro Gorbea sitúan a estos pueblos «en la órbita de lo indoeuropeo y las lenguas célticas», mientras que otros los consideran emparentados con los vascones.
Las primeras referencias a los autrigones aparecen en el siglo I a.C. cuando Tito Livio menciona su participación en las Guerras Sertorianas. Por otra parte, a los caristios los cita por primera vez Plinio el Viejo, llamándolos «carietes» y vinculándolos a los «veneses». Los várdulos, mencionados por Estrabón como «bardyétai», son citados también por Pomponio Mela y Plinio.
Distribución territorial y cultura material
Según Ptolomeo, la distribución territorial de estas tribus era bastante clara. Los autrigones ocupaban las Encartaciones, Valdegobía, parte de Cantabria y el norte de Burgos. Sus ciudades principales incluían Uxama Barca (actual Osma de Valdegobía) y Virovesca (Briviesca).
Por su parte, los caristios se extendían aproximadamente entre los ríos Nervión y Deba, con ciudades como Tullica (posiblemente la actual Tuyo) y Veleia. Finalmente, los várdulos ocupaban el territorio desde el río Deba hasta el Bidasoa, distribuidos en unos 14 poblados según las fuentes clásicas.
La arqueología revela que estas comunidades experimentaron importantes cambios durante la transición del Bronce Final a la Edad del Hierro. Las evidencias muestran poblados fortificados (castros) ubicados estratégicamente para controlar valles y rutas comerciales, lo que indica una organización social compleja.
¿Qué pasó con estas tribus?
El destino de estos pueblos constituye uno de los grandes enigmas de la prehistoria peninsular. En el siglo V, el cronista Hydacio ya no menciona a los caristios cuando informa de saqueos llevados a cabo por los hérulos en «los parajes marítimos de la Cantabria y de la Vardulía».
Una controvertida teoría, conocida como «vasconización tardía», propone que entre los siglos II y VI d.C. los vascones se expandieron hacia el oeste, ocupando progresivamente los territorios de várdulos, caristios y autrigones. Esta hipótesis, defendida por Adolf Schulten y Claudio Sánchez Albornoz, sugiere que los vascones «se lanzaron a la conquista de la depresión vasca hacia el siglo V».
Sin embargo, otros historiadores como Julio Caro Baroja, Koldo Mitxelena y García de Cortázar cuestionan esta teoría. Para ellos, no habría ocurrido un desplazamiento físico, sino más bien una expansión del nombre «vascones» para designar a pueblos que compartían similitudes culturales o lingüísticas, formando parte de lo que podría denominarse una temprana «Euskal Herria».
La resistencia vasca al Imperio romano
Contrario a creencias populares, la relación entre los antiguos vascos y el Imperio Romano no fue de resistencia constante. Este mito, tan arraigado que incluso aparece en el escudo de Gipuzkoa con el lema «Fidelísima Bardulia Nunca Conquistada», ha sido desmentido por hallazgos arqueológicos recientes.
Por qué Roma no conquistó todo el norte
Durante mucho tiempo, la historia vasca se ha contado como si fuera la del pueblo galo de Astérix y Obélix. Sin embargo, la arqueóloga Mertxe Urteaga desmontó esta creencia al descubrir los restos de un puerto romano en Irún, donde tantas veces se había dicho que los romanos nunca estuvieron. Como ella misma señala: «Ante el Ejército de Roma, no había la aldea gala que se resistiera. Eso está muy bien para un cómic, pero no para la realidad».
En realidad, los romanos tuvieron dificultades para conquistar ciertas zonas del norte peninsular por razones prácticas: terreno montañoso, tácticas de guerrilla de los locales y complicaciones logísticas para alimentar a las tropas. Además, los romanos se interesaron más por las zonas llanas que por las montañosas, lo que permitió cierta convivencia entre ambas culturas.
Pompaelo y los caminos romanos
Pompeyo fundó Pompaelo (actual Pamplona) entre los años 76 y 74 a.C., probablemente renombrando un asentamiento vascón preexistente. Su posición estratégica, dominando los pasos del Pirineo occidental, la convirtió en un importante nudo de comunicaciones.
La red viaria romana en el País Vasco contaba con una gran ruta, la «Ab Asturica Burdigala», tercera gran vía transpirenaica citada en las fuentes antiguas. En Oiasso (Irún) confluían tres vías romanas: una desde Lugo por la costa, otra procedente de Tarragona por el valle del Ebro, y una tercera desde Asturica. Este sistema de caminos facilitó el comercio y la romanización del territorio.
La participación vasca en el ejército romano
Los vascones no solo no resistieron a Roma, sino que participaron activamente en su ejército. La Cohors II Vasconum, reclutada por el emperador Galba en el año 68, intervino decisivamente en Asciburgium (actual Asberg) salvando a las tropas romanas de una derrota frente a los rebeldes bátavos.
Esta cohorte sirvió posteriormente en Britannia y Mauritania Tingitana, como atestiguan varios diplomas militares fechados entre los años 105 y 160. Curiosamente, el propio emperador Augusto tuvo una guardia personal formada por vascones calagurritanos. Esta participación militar permitía a los vascones obtener la ciudadanía romana, acelerando así su integración en el Imperio.
Lo que no se enseña: mitos, leyendas y realidades
La historia ha sido testigo de mitos y leyendas que, al igual que las piedras de dólmenes y crómlech, han resistido el paso del tiempo. Estas narrativas, aunque no siempre verificables científicamente, constituyen un patrimonio cultural que revela cómo los pueblos antiguos interpretaban su propia historia.
La leyenda de Jaun Zuria
El misterioso Jaun Zuria o «Señor Blanco», considerado el primer Señor legendario de Bizkaia, apareció por primera vez en textos del siglo XIV, específicamente en 1925 cuando Pedro de Barcelos lo menciona en su «Nobiliario de Linajes». Un siglo después, Lope García de Salazar presentó dos versiones adicionales en sus «Crónicas de Vizcaya» de 1454.
Según la tradición, este personaje rubio y de tez pálida habría nacido en la isla de Txatxarramendi (Mundaka) de una princesa escocesa. Tras liderar a los vizcaínos en la batalla de Arrigorriaga contra las tropas leonesas, fue elegido Señor de Vizcaya. La sangre derramada en aquel enfrentamiento habría teñido las piedras del valle, dando origen al nombre «Arrigorriaga» (piedras rojas).
La batalla de Roncesvalles desde el punto de vista vasco
El 15 de agosto de 778, los vascones tendieron una emboscada a la retaguardia del ejército de Carlomagno en el desfiladero de Roncesvalles. Este evento, inmortalizado en el «Cantar de Roldán», ha sido reinterpretado desde distintas perspectivas.
Mientras la versión francesa convirtió la emboscada vascona en un ataque de 400.000 sarracenos, la tradición local mantiene que fue una respuesta directa a la destrucción de las murallas de Pamplona por orden de Carlomagno. El «Altabizkarko Kantua», aunque compuesto en el siglo XIX, busca narrar los hechos desde la perspectiva vascona.
¿Existió realmente el ‘Domuit Vascones’?
El supuesto «Domuit Vascones» (dominó a los vascones) habría sido una frase repetida en crónicas de reyes godos. Sin embargo, esta expresión exacta no aparece en ningún documento histórico genuino.
No obstante, sí existen numerosas referencias a enfrentamientos con los vascones en textos antiguos. Desde «Vasconias depraedatur» (año 448) hasta «Uasconum feritatem bis cum exercitu suo contriuit atque humiliauit» (año 883), las crónicas recogen múltiples conflictos con este pueblo. Estas referencias reales han sido, paradójicamente, eclipsadas por una frase que nunca existió pero que simboliza la resistencia vascona a lo largo de la historia.